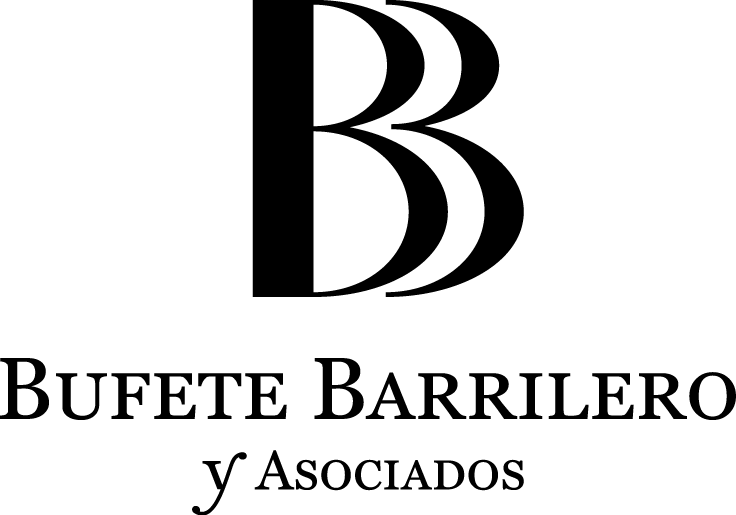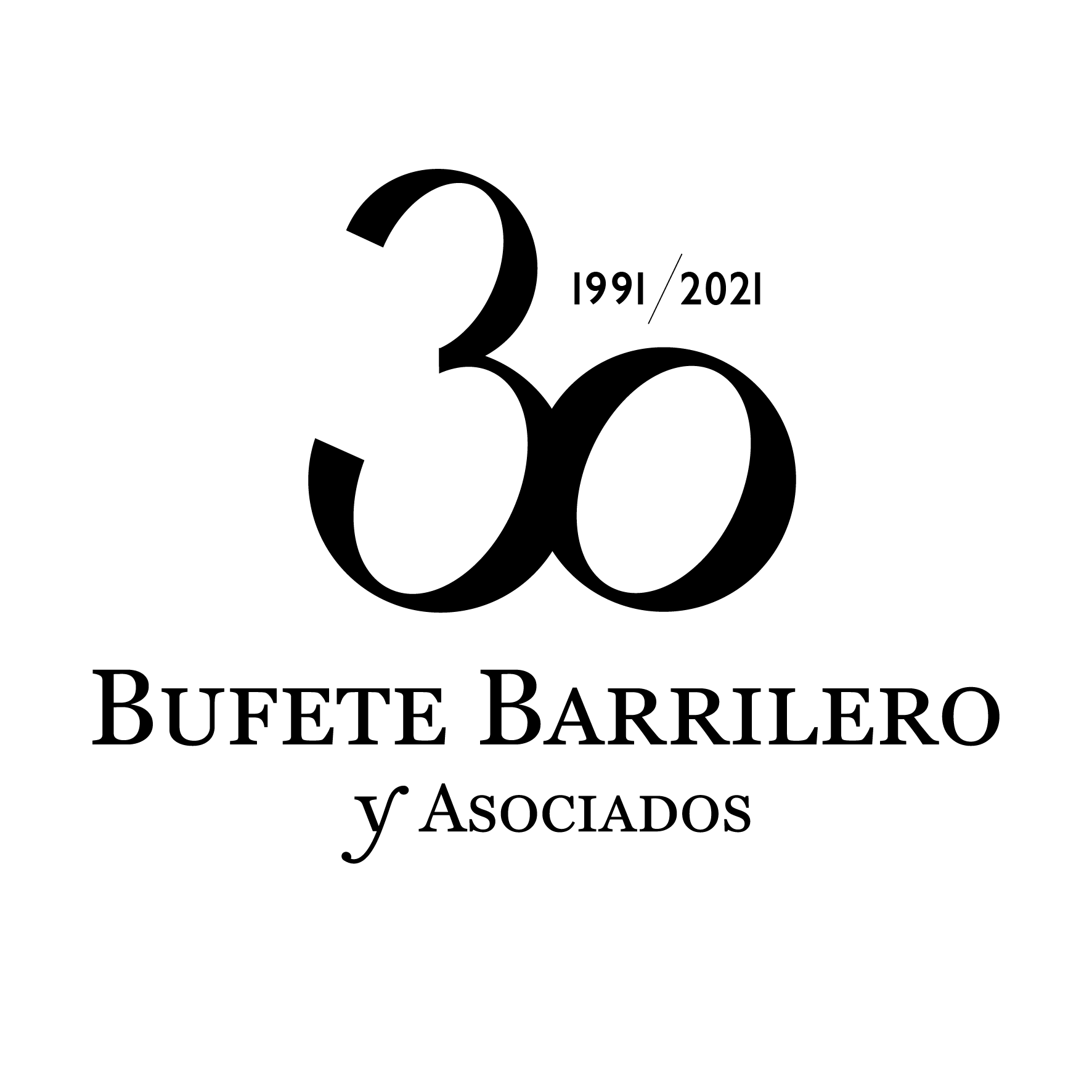Natalia Gutiérrez
FISCAL
En sentencias dictadas el 14 de julio de 2025 (recursos núm. 4148/2023 y 4160/2023) y reiteradas en la resolución de 16 de julio de 2025 (recurso núm. 5841/2023), el Tribunal Supremo ha fijado una relevante doctrina jurisprudencial: no puede rechazarse, de manera automática y general, el carácter laboral de un contrato celebrado entre una comunidad de bienes y uno de sus comuneros, por el mero hecho de que la persona contratada ostente la condición de partícipe.
La Sala recuerda que el artículo 27.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) no impide que un comunero pueda ser, a la vez, trabajador de la comunidad, siempre que concurran las notas esenciales de toda relación laboral: voluntariedad, ajenidad, subordinación y retribución. Dicho de otro modo: ser copropietario no excluye —ipso facto— la ajenidad, del mismo modo que ser accionista no priva, per se, de la condición de empleado.
En el caso enjuiciado, la trabajadora, titular del 25 % de la comunidad, prestaba servicios reales y efectivos bajo la dirección y organización de la misma, ocupándose de la gestión de arrendamientos de inmuebles. Así, el Tribunal afirma que el vínculo laboral subsiste aunque el empleado participe en la propiedad, siempre que no se diluyan los elementos típicos de dependencia y ajenidad.
El Supremo subraya que, para que el arrendamiento de inmuebles sea calificado como actividad económica, deben cumplirse simultáneamente dos requisitos:
- disponer de, al menos, un local afecto exclusivamente a la gestión; y
- contar, al menos, con una persona contratada laboralmente a jornada completa.
La exigencia de personal contratado a tiempo completo responde a la necesidad de acreditar una mínima infraestructura empresarial, en línea con el objetivo de las normas sobre reducción de la base imponible en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, destinadas a garantizar la continuidad de la empresa familiar. El Alto Tribunal aboga por una interpretación teleológica de la norma, inspirada en las recomendaciones comunitarias (vid. Recomendación 94/1069/CE), que prime la preservación de la actividad sobre formalismos excesivos.
Finalmente, la doctrina queda cristalizada en los siguientes términos:
«No debe rechazarse, sin más, el carácter laboral del contrato celebrado entre una comunidad de bienes y uno de sus comuneros por la sola circunstancia de ser partícipe la persona contratada; pudiendo cumplirse así el requisito del artículo 27.2 LIRPF, en consonancia con las normas sobre reducción de la base imponible en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por sucesión de empresa familiar, supeditadas al mantenimiento de la actividad económica y atendiendo a la finalidad que las inspira».
Esta doctrina supone un paso relevante hacia la armonización entre la interpretación tributaria y la realidad socioeconómica. Durante años, tanto la Administración como ciertos sectores jurisprudenciales habían optado por una visión rígida, entendiendo que la mera titularidad de una participación social era suficiente para descartar la ajenidad y, con ella, la relación laboral. El Tribunal
Supremo, sin embargo, rompe con este automatismo y pone el acento donde siempre debió estar: en la comprobación fáctica y no en la presunción abstracta.
La decisión no es menor, pues su impacto trasciende el ámbito estrictamente tributario. Afecta a la configuración jurídica de la empresa familiar, a la planificación sucesoria y a la propia concepción de lo que significa ser “empleado” cuando se participa en la propiedad. Al rechazar el formalismo excesivo, el Alto Tribunal abre la puerta a que muchas pequeñas y medianas empresas —especialmente en el sector inmobiliario— puedan cumplir con el requisito de personal contratado a jornada completa sin que la participación en el capital actúe como obstáculo artificial.
No obstante, la doctrina también exige prudencia: el reconocimiento del contrato laboral en estos supuestos no es incondicional. Deberá acreditarse la prestación efectiva de servicios y la existencia real de dependencia y ajenidad. Con ello se impide que la figura se convierta en un mero artificio contractual para obtener beneficios fiscales sin sustancia económica.
En definitiva, la jurisprudencia sienta una pauta razonable: propiedad y ajenidad no son términos excluyentes, pero la línea que separa la planificación legítima del abuso requiere una acreditación cuidadosa de la realidad laboral.